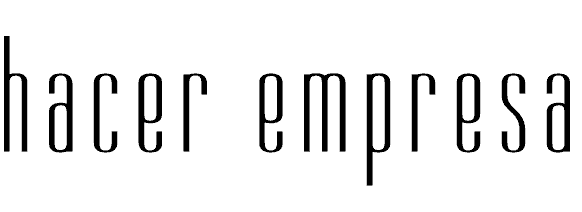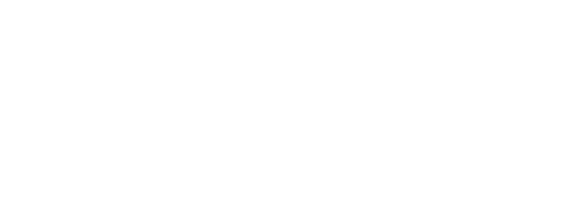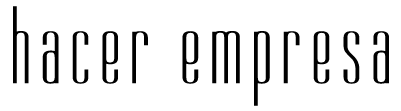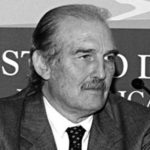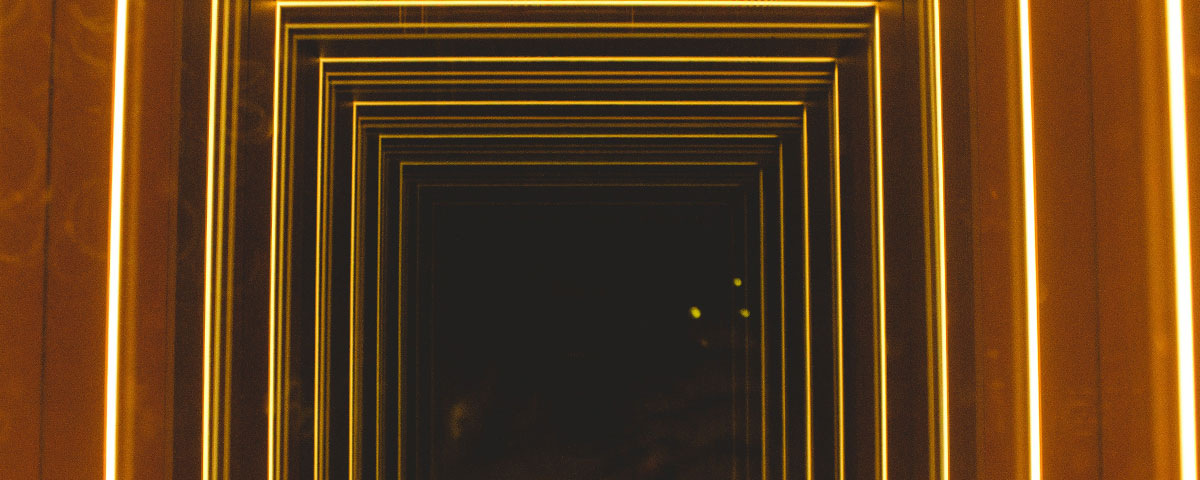
Las interrogantes de un año incierto
El año 2024 se presenta con complejidades de envergadura que limitan trazar pronósticos certeros. Para empezar, el panorama internacional muestra hechos que van desde conflictos bélicos en Europa y el Cercano Oriente pasando por desempeños erráticos en países industrializados y Argentina tratando de resolver una crisis inédita.
La historia enseña que los focos bélicos tienen el riesgo de que, traspasado un punto de no retorno, irradian inestabilidad política y efectos económicos adversos globales. Hecho constatado por el aumento en los precios de la energía y los alimentos, cuando Rusia invadió a Ucrania, que potenciaron presiones inflacionarias inéditas en el mundo desarrollado. A su vez, China está saliendo de una crisis inmobiliaria y parece estar retomando el crecimiento, aunque no alcanzará los niveles extraordinarios del pasado.
En Estados Unidos, se destaca la buena noticia de la inflación a la baja, pasando del 7 % del año pasado al 3 %. Este hecho marca un hito histórico sin precedentes: una desinflación sin recesión económica, respaldada por la baja tasa de desempleo actual del 4 %. Ese panorama halagüeño se complica con las elecciones presidenciales de noviembre 2024, cuyo resultado incierto genera incertidumbre. En caso de que gane Trump, podrían surgir otros escenarios de política económica.
Por su parte, Europa sigue perdiendo importancia relativa en el contexto mundial, especialmente con nuestra región al oponerse a firmar un TLC con el Mercosur. En resumen, el FMI proyecta un enlentecimiento de la economía mundial, arrastrado por los países industrializados, que crecerían 1,3 % en su conjunto. Concretamente, se espera un crecimiento del 0,8 % para la Zona Euro y de 1,1 % para Estados Unidos. Aunque China muestra cierta reactivación con un crecimiento del 5,2%, está lejos de sus tasas de crecimiento históricas. Esto explica que, para 2024, la proyección de crecimiento mundial sea del 2,9 %, muy por debajo del promedio del 3,8 % entre 2000 y 2019.
América Latina, y en particular nuestra región, muestra diversas realidades todas marcadas por el bajo crecimiento. Brasil mantiene su tradicional escenario de estancamiento y, según analistas, se espera un crecimiento de 1,53 %, en comparación con el 2,9 % registrado en 2023.
Argentina es un caso aparte por la complejidad de su coyuntura y los desafíos de envergadura para resolverla. Las recientes elecciones reflejaron a una sociedad extenuada por la crisis económica, dispuesta a apoyar a un outsider de la política sin partido, cuya propuesta de gobierno está en las antípodas de los gobiernos anteriores, a excepción del breve periodo de la administración Macri. La profundidad de sus propuestas de signo liberal y la magnitud de las distorsiones a corregir heredadas auguran un sendero donde la prueba y el error, junto al pragmatismo en la ejecución de las políticas, serán la tónica del recorrido futuro. Predecir bajo estas circunstancias es imposible, salvo para señalar que este año la inflación superará cómodamente el 150 % anual, que la economía seguirá contrayéndose y que su nivel de precios continuará por debajo del de Uruguay. Estas aseveraciones representan el escenario más benévolo y esperado por todos antes de recuperar el crecimiento. No hemos incluido en este combo las dificultades para financiar su deuda doméstica y externa, cuya magnitud, condiciones y vencimientos aplican presión adicional a una situación ya compleja.
Se dice con frecuencia que las crisis son oportunidades únicas como para desperdiciarlas, ya que abren ventanas a alternativas inviables en tiempos corrientes al derrumbar paradigmas arraigados y torcer así el rumbo de la historia. Este es uno de esos momentos únicos, cargados de vericuetos e incertidumbre, en el que el fracaso abre escenarios inimaginables. Solo el tiempo dirá el veredicto final. También es el momento para que todos, los de aquí y allá, entiendan los desastres que acarrea el populismo y las dificultades que plantea revertir los daños económicos y sociales que ocasiona.
Enmarcado con esa diversidad de realidades externas, Uruguay entra en su año electoral sin mayores estridencias, confirmando que la democracia es una dimensión natural de su vida cotidiana. Las propuestas electorales no muestran divergencias importantes, lo cual permite esperar que la disciplina fiscal, la baja inflación y la recuperación del salario sean ejes centrales de los programas de gobierno. En ese entorno, este año culminará con guarismos de déficit fiscal cercanos al 4 %, inflación de entre 5 y 6 % y niveles de desempleo del 8 %. El crecimiento rebotará, después de la sequía, esperando un nivel del 3,5 %, superior al promedio del quinquenio transcurrido.
Son guarismos aceptables para una administración que recibió un déficit fiscal mayor, inflación más alta, una tasa de desempleo superior y la economía estancada. Más cuando esta administración debió gestionar los impactos negativos de la pandemia del COVID-19 y una sequía histórica. A pesar de esas limitaciones, el gobierno obtuvo la reforma de la seguridad social, la instrumentación de las primeras etapas de la reforma educativa y la ejecución de un ambicioso programa de obra pública.
Dicho esto, queda expuesta la dificultad de lograr un cierre fiscal más estricto, como necesidad social justificada por el hecho que el exceso de gasto público se financia en su casi totalidad con deuda externa, guarismo que ha venido subiendo, está en un nivel alto y, por tanto, se debe estabilizar. Es una advertencia a manera de recomendación, pues no hay vulnerabilidades inmediatas.
El gobierno logró introducir reformas estructurales importantes (seguridad social, educación), pero sigue pendiente una agenda de reformas microeconómicas profunda, en la que la actualización de los marcos regulatorios, la modernización de las empresas públicas y la eliminación de burocracia integran su centro básico.
La necesidad de su instrumentación es cumplir con el objetivo final de toda administración de fortalecer el crecimiento como vía única para mejorar el bienestar social. Para ello, la mejora de la productividad es una de sus palancas básicas. Junto con la educación, la postergada agenda de reformas microeconómicas es esencial. Hacerlo es pensar y construir un mejor futuro.