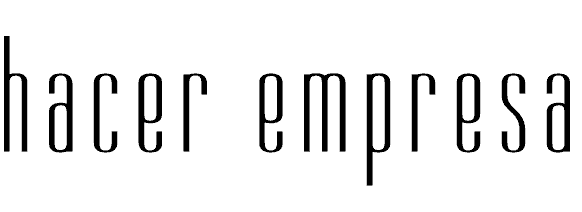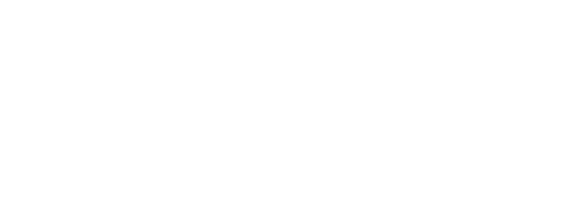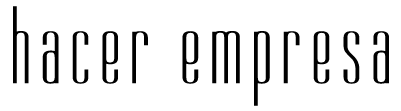“Está comprobado que la apertura comercial conduce al desarrollo, no es un tema de opinión”

Ignacio Munyo
Director ejecutivo del CERES
¿Cómo es el entorno macroeconómico en el que recibimos el 2022?
De acuerdo con las proyecciones del mercado, en 2021 la actividad económica en Uruguay creció de forma significativa y alcanzó los niveles de producción prepandemia (los datos oficiales se conocerán recién a fines de marzo). Sin embargo, el PBI todavía quedará 6 % por debajo de lo que la actividad económica en Uruguay hubiera estado en ausencia de la pandemia, en función de lo que decían las proyecciones previas.
En 2022 también se espera un importante crecimiento del PBI, impulsado fuertemente por los niveles de inversión privada relacionados a la tercera planta de celulosa, además de que se espera un repunte del sector turístico —aún lejos de las temporadas de 2017 y 2018, pero notablemente superior a 2021— y también que el sector agroexportador continúe comandando la recuperación, en un contexto de precios internacionales muy favorables y una demanda pujante desde el exterior.
El contexto externo, que es el que determina gran parte de la suerte de la economía uruguaya en el corto plazo, será favorable, aunque no tanto como lo fue en 2021. Es probable que este año haya un aumento de la tasa de interés global, es decir, un incremento del costo de financiamiento, y, además, existe mucha incertidumbre económica y política en Brasil y Argentina, que siempre genera efectos en nuestro país.
¿Qué oportunidades y desafíos ofrece la región para Uruguay?
Estamos ante un contexto de inestabilidad política, económica y social en la región. Argentina acaba de salir de un proceso electoral que marcó una derrota para el gobierno, en el que perdió la mayoría que ostentaba en el Senado, y deberá hacer frente al pago de USD 22 000 millones al FMI —la mitad de los USD 44 000 millones que recibió el gobierno anterior—. Sin embargo, solo cuenta con reservas netas para pagar una cuarta parte. Hoy, la discusión en Argentina es cómo hacen para negociar un plazo mayor y tasas menores con el FMI. Pero, para llegar a un acuerdo, deben lograr una mejora de la situación fiscal y mantener la deuda bajo control. El escenario esperado es una combinación de políticas heterodoxas que tenga la restricción fiscal necesaria para reducir la inflación y hacer sostenible la deuda pública.
Mientras tanto, en Brasil, a pesar de la agenda de reformas que han llevado adelante desde 2016 y que aún tienen pendiente en el Congreso, la credibilidad macroeconómica ha entrado en jaque por saltear el tope vigente al crecimiento del gasto público para aumentar las transferencias sociales ante los malos resultados en opinión pública. Se viene un año electoral —con Lula da Silva como favorito de acuerdo con las encuestas— en un contexto de economía que se enfría, desempleo que no baja y salario real que cae.

«El contexto de inestabilidad en la región se traduce en un interés para invertir en Uruguay, que no se puede desaprovechar».
La situación en Chile es de enorme incertidumbre, porque al nuevo gobierno se le suma el plebiscito de la reforma constitucional. Todo lo anterior se traduce en interés de empresarios de la región para invertir en Uruguay, que no se puede desaprovechar.
¿Cuáles son los mayores desafíos para la consolidación fiscal de Uruguay?
El plano fiscal está bajo control en cierto sentido. El déficit fiscal es equivalente al 5 % del PBI, y sin el gasto asociado al COVID-19 al 3,1 %. Aunque más allá de la situación coyuntural de la pandemia, el problema estructural que explica la mitad del déficit fiscal permanente de Uruguay es el gasto en seguridad social, que es equivalente al 11 % —y creciendo—, de los cuales solo la mitad se cubre con aportes personales y patronales, que de por sí son muy altos en la comparación internacional.
Hoy tenemos la discusión sobre la reforma de la seguridad social. Una comisión de expertos trabajó el último año y relevó un diagnóstico y una serie de recomendaciones aprobada por los miembros cercanos al gobierno. La clave es el aumento de la edad jubilatoria, aunque es muy impopular. Hay otros puntos importantes del documento como la generalización del sistema mixto, para que todos los trabajadores puedan generar ahorros individuales y no recaigan únicamente en el BPS, la posibilidad del retiro parcial generalizado y mejoras en los incentivos en el mercado en que operan las AFAP.
En el desayuno de CERES sobre perspectivas para 2022, planteaste que hoy producimos un 25 % más que antes de la pandemia con casi la misma cantidad de personas. ¿Qué significa?
La producción industrial en su conjunto está marcadamente por encima de los niveles prepandemia, y el núcleo industrial, es decir, excluyendo la planta de celulosa y Ancap, también. Sin embargo, el personal ocupado está en los mismos niveles que antes de la pandemia. Esto implica que se está produciendo significativamente más con las mismas personas empleadas. Esto se debe a que el fenómeno de la automatización —del que hace tanto tiempo venimos hablando— está presente, haciendo más eficiente la combinación de capital humano con la incorporación de tecnología. Lo notamos cuando analizamos los números, pero también es lo que nos transmiten las empresas de todos los rubros productivos cuando nos reunimos periódicamente con ellos.
Esto significa que el mercado de trabajo estará permanentemente en foco en las políticas públicas. Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad para la mejora de la productividad, pero también generan la necesidad de apoyar a las personas que quedan al margen. En la pospandemia convivirán dos realidades: el aumento de productividad en las empresas (que no podrán escapar a un entorno cada vez más competitivo) y la reinvención laboral de las personas cuyas tareas dejan de ser necesarias o que no tienen la formación adecuada. Para esto último es necesario una profunda transformación de las políticas de transferencias sociales con los recursos disponibles, que son escasos.
Hablaste también de “la madre de todas las reformas”, la apertura comercial, ¿cuál es el camino que debemos tomar?
Está comprobado a nivel internacional que la apertura comercial conduce al desarrollo, lo muestra la evidencia empírica, no es un tema de opinión. Y, dentro de los temas que están en agenda, la mejora en la inserción internacional es el más importante. Si tomamos los últimos 25 años de las economías emergentes que mejoraron su Índice de Desarrollo Humano, el 81 % llevaron adelante políticas de reducción de aranceles a las importaciones y exportaciones.
«La mayor apertura comercial implica avanzar en una agenda postergada de reformas que el país necesita para poder competir».

La mayor apertura comercial implica avanzar en una agenda postergada de reformas que el país necesita para poder competir: mejorar infraestructura, reducir costos de combustible, energía y comunicaciones, ofrecer mejor capital humano y hacerlo con la regulación laboral adecuada. Uruguay tiene la oportunidad de cerrar un acuerdo comercial con China, destino del 30 % de nuestras exportaciones, aunque pagando aranceles para ingresar carne bovina, a diferencia de algunos de nuestros competidores que acceden en mejores condiciones.
A través de un TLC se podrá negociar el paquete completo de condiciones de ingreso y así evitar la negociación individual cada vez que se quiere introducir un producto. Sin embargo, no hay que enfocarse únicamente en China, sino que hay que ir más allá y concretar nuevos acuerdos.
Uruguay debería pedir el ingreso al CPTPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), cuyos miembros representan el 13 % del PBI mundial y concentran el 7,2 % de las exportaciones uruguayas. También se deben explorar nuevos destinos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en los que es posible colocar productos pagando una tarifa máxima del 5 % sin acuerdo de por medio, y donde las exportaciones de Uruguay son hoy insignificantes. Hay muchas oportunidades y deben ser aprovechadas con sentido de urgencia.