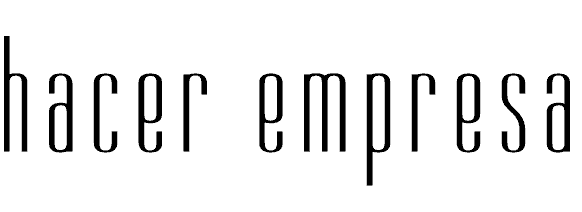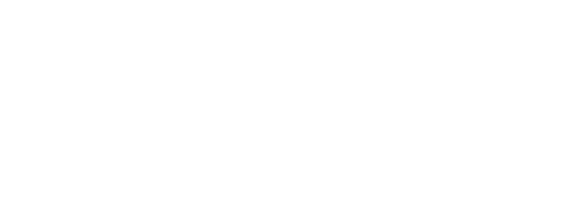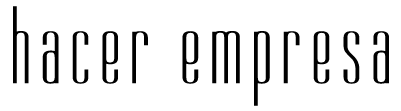Éxito y cambio, una dupla poco frecuente
La historia es una fuente de infinitos ejemplos que sirven para descubrir insights valiosos que aplican al mundo de la empresa. ¿Puede una victoria disuadir la búsqueda de nuevas estrategias? ¿Son los derrotados más propensos a innovar? Cambiar cuesta siempre, pero es tan importante en la guerra como en los negocios.
Los directivos trabajan para ser exitosos en sus estrategias, lo que les permite alcanzar los objetivos que se han impuesto o que les han demandado. A la vez, nuestro tiempo se presenta como uno en que la apertura al cambio continuo es imprescindible para mantenerse en una posición de liderazgo. Sin embargo, el éxito aplastante o categórico no suele ir de la mano de una actitud directiva abierta al cambio. Un repaso por algún tramo de la historia europea puede ser útil para entenderlo.
Setenta años de historia en unas líneas
La historia se remonta a los tiempos en que a un emperador francés de poca monta, con el nombre de otro que dejó huella, se le ocurrió utilizar lo que para él era una ventaja competitiva que le aseguraba una victoria segura. Corría el año setenta del siglo XIX y Napoleón III contaba, a los ojos de cualquier iniciado, con el ejército más poderoso de toda Europa. Luego de más de medio siglo de paz, el formidable modelo de combate construido por su tío, el primer Napoleón, había crecido en número y armamento de forma tal que ninguna potencia europea de aquella época, lo que era lo mismo que decir de todo el mundo, podía osar enfrentarlo. La demografía y la riqueza nacional permitían que los franceses pusieran en pie de guerra un ejército que, de acuerdo con los cánones de aquellos tiempos, nadie podía superar. Fue así como, a partir de una serie de mojadas de oreja, que al parecer no fueron más que una forma de empujar a la guerra al poco lúcido emperador francés, el canciller de la pujante Prusia desafió el liderazgo de los galos. Estos se movilizaron al mejor estilo siglo XIX, lenta y parsimoniosamente, con sus mariscales rodeando al emperador en un mando centralizado. Todo terminó muy rápido. Los prusianos sorprendieron con una maniobra arriesgada y veloz, derrotando a los ejércitos francos sin que estos entendieran qué estaba pasando. Un ejército de profesionales bien entrenados apoyado en innovaciones nunca usadas como el telégrafo y el tren, y con armas modernas, que por su capacidad de tiro compensaban en una relación de tres a uno la desventaja numérica, liquidaba al último emperador francés. Para más inri, meses después el ejército de Bismarck entraba victorioso en Paris, con la yapa de declarar en la propia Versalles el nacimiento del imperio alemán, génesis del Estado que conocemos hoy en día.
La humillación de los franceses fue de un grado inimaginable. La derrota había sido total, no solo en el orgullo nacional sino también en lo patrimonial, perdiendo las provincias de Lorena y Alsacia, incluida la ciudad de Estrasburgo. A medida que los años pasaban y se acercaba el siglo XX, en Francia crecía la urgencia por una revancha frente a los germanos. No solo los militares la soñaban, sino que día a día el anhelo por resarcirse de aquella afrenta ganaba el corazón de todos los franceses, en gran parte alimentada por una prensa patriota y unos políticos chauvinistas extremos. Así se llegó a 1914. Franceses y alemanes se tenían unas ganas terribles. Los primeros por revancha, los segundos por completar lo que entendían que no habían terminado del todo sus abuelos.
En medio de un verano seco, agosto de 1914 fue el momento ideal para el movimiento de las tropas. Casi siempre las guerras de los europeos comenzaron con los calores estivales, así que ambos ejércitos pusieron manos a la obra. Los alemanes repitieron lo que en la guerra anterior habían aprendido: maniobras de flanqueo y gran velocidad. Los franceses, equivocadamente, intentaron hacer lo mismo. Durante el período entreguerras habían entrenado a su ejército para emular a los alemanes debido a lo que les habían hecho medio siglo atrás. Atacar a toda velocidad y desequilibrar al enemigo. Pero esta vez era diferente. Ambos se equivocaron feo. El desarrollo tecnológico de armas de un poder de destrucción antes desconocido, como lo fueron la ametralladora y la artillería de largo alcance, rápidamente frenaron los avances de ambos contendientes. Disponían de nueva tecnología, pero la usaban con estrategias obsoletas. A partir del mes de setiembre, y por cuatro largos años, la guerra se convirtió en defensiva, con los ejércitos enterrados, dando ventaja siempre al que defendía sobre el que atacaba.
Luego de esos años terribles, millones de bajas y cantidad de frustraciones, el agotamiento propio de una guerra de desgaste llevó a los alemanes a la derrota. Los franceses recuperaron Alsacia y Lorena, el orgullo nacional, y, de paso, una cantidad grande de dinero en forma de reparaciones de guerra.
No llovió mucho en Europa antes de que en ambos países se hiciera bastante evidente que otra guerra sería inevitable. Mientras tanto, los dirigentes de ambos países no se habían quedado quietos. En Francia, los horrores de la matanza y lo cerca que habían estado de la derrota los llevó a ser precavidos. Con un gran esfuerzo fiscal decidieron construir la mejor de las trincheras. Si las trincheras de la guerra anterior habían sido la carta ganadora, reflexionaron los generales y ministros, la estrategia para la futura guerra debía ser la mejor de las trincheras. Así construyeron una trinchera continua a lo largo de toda la frontera francoalemana, desde Suiza hasta Luxemburgo. Se trataba de la obra de ingeniería más genial del intelecto militar que nunca antes había sido vista. Varios pisos de trinchera, ascensores, hospitales subterráneos, dormitorios, trenes a varios metros por debajo de la superficie para trasladar a las tropas al punto exacto en las que se las necesitase, todo lo que uno se pudiera imaginar además de cañones y ametralladoras protegidas por las mejores fortificaciones. Lo que se conoció como la Línea Maginot incluía hasta salas de bronceado para que los soldados bajo tierra no sufrieran la pérdida de la vitamina D. El no va más de la guerra defensiva.
Durante los mismos años, del otro lado del Rin la situación era diferente. Los alemanes habían perdido la última guerra. La estrategia defensiva que le había dado el triunfo a los franceses y sus aliados se había sustentado en la capacidad industrial y demográfica que permitía a estos apostar por una guerra de desgaste, cosa que los alemanes no podían permitirse. Si iban a combatir nuevamente, tenían una cosa muy clara, jugar al juego del desgaste a través de una estrategia con base en el combate posicional no era viable. Menos aún desde que los franceses habían llevado tal estrategia, Línea Maginot mediante, al no va más del momento.
Los generales alemanes se preguntaban qué podían hacer. Y de tanto preguntarse comenzaron a encontrar la respuesta. Había que cambiar las reglas de juego. Al juego defensivo no los podían llevar, habría que volver a la estrategia de movimiento. No faltó el avispado que a todos recordó lo sucedido en el 14. La guerra móvil no había funcionado. Afortunadamente para los alemanes, algunos oficiales seguían los avances del momento en cuestiones tan dispares como nuevas aleaciones de materiales o capacidad de los motores a combustión.
Un grupo de oficiales jóvenes desarrollaron una nueva estrategia basada en avances rápidos, muy rápidos, que desarticulaban la retaguardia enemiga, aprovechando la construcción de carros de combate que combinaban blindaje y velocidad, de forma tal de dar sustento a lo que se conoció como la Guerra Relámpago.
Mayo de 1940 quedó grabado para siempre en la historia de Francia. Si la derrota en Sedán en 1871 había sido una afrenta, lo que sucedió el 10 de mayo y los treinta días siguientes fue alucinante. Mientras los franceses esperaban a los alemanes en sus trincheras VIP, las divisiones panzer alemanes se lanzaban a toda carrera por una zona boscosa imposible para el transporte vehicular, eso creían los franceses, llegando en quince días al canal de la Mancha. La moral y la retaguardia francesa se desmoronó, los soldados salían corriendo mientras los coroneles y generales se miraban atónitos. Todo terminó antes de que se dieran cuenta de que había comenzado. Lo peor, para cuando la suerte estaba echada, en las trincheras con calefacción ni siquiera se había disparado un tiro.
Reflexiones posibles
El común denominador de los párrafos anteriores apunta a una realidad evidente para cualquier observador atento de las estrategias competitivas exitosas. Se podría resumir en la máxima: “nadie sensato juega para perder”. En cualquier situación competitiva uno gana y el otro pierde. Es así en el deporte, en la guerra, en el comercio internacional o en la lucha por obtener el favor de un cliente frente a un competidor. Ha sido así en el pasado, lo es ahora y seguirá siéndolo en el futuro.
Cuando un directivo diseña una estrategia para alcanzar su objetivo y superar a su competidor, no cejará hasta encontrar la mejor forma de lograrlo.
Cuando un directivo diseña una estrategia concreta para alcanzar su objetivo y superar a su competidor, sea este uno o un grupo de ellos, no cejará hasta encontrar la mejor forma de lograrlo. Quizá en algún momento tenga éxito y encuentre una forma de hacerlo que le permita alcanzar una posición de liderazgo. Una vez en ella, sus esfuerzos irán necesariamente en el plano de profundizar las bondades de tal estrategia con el objetivo de mejorar su ventaja. Eventualmente, esto lo hará tan bien que desarrollará una curva de aprendizaje que lo distanciará de sus competidores, impidiendo que estos lo alcancen o remuevan de su posición. Si así fuera, esta posición de éxito, confortable, aspiracional y, a todas luces, envidiable, muy probablemente se convierta en la génesis de su fracaso futuro. Como dijimos antes, nadie tiene vocación de perdedor sistemático. Uno puede se derrotado una vez, dos, o quizá tres. Pero llegará un momento en el que desistirá de competir o intentará hacer algo diferente. Y en esto último está la clave de lo que queremos alertar.
Cambiar la estrategia
El derrotado en la guerra anterior intentará cambiar las reglas de juego, o desistirá de combatir. Los prusianos de Bismarck no podían enfrentar a los franceses de Napoleón III en combates a la vieja usanza, donde el choque frontal de grandes masas de soldados hacía pesar la fuerza bruta del número. Por el contrario, desarrollaron un fusil que les permitía triplicar la cadencia de tiro igualando la potencia de fuego de los más numerosos franceses a la vez que apostando a la movilidad del ferrocarril y a la coordinación del telégrafo, confundían y superaban tácticamente a un mando francés preparado para otro juego.
El siguiente acto nos muestra a los alemanes haciendo más de los mismo. Es lógico, habían ganado y, por lo tanto, en el nuevo enfrentamiento insistieron con lo que les había funcionado la vez pasada. ¿Para qué cambiar? Nuevamente la velocidad. Del otro lado los franceses deciden copiar el modelo alemán, atacar rápido y velozmente, creen poder hacerlo mejor que ellos. Se equivocan. En realidad, ambos se equivocan pues no se han percatado de que los adelantos tecnológicos han destruido la capacidad de la estrategia pasada. Ellos mismos han desarrollado las ametralladoras y los cañones de largo alcance. Al mes de comenzar a combatir ambos fracasan y descubren, obligados por las circunstancias, que la mejor estrategia es apostar a una forma de combate defensiva y estática. Así pasarán cuatro años hasta que el agotamiento industrial y humano marque la derrota para los alemanes.
Los franceses, esta vez los ganadores, deciden apostar todo a una estrategia defensiva, que ha demostrado ser la ganadora. Así, la llevan a un extremo tal que caen en lo que se conoce como exacerbación de la estrategia. Es tan potente lo que tienen que obligan a su rival a jugar a otra cosa. Lo que se traduce en oficiales alemanes desarrollando una forma nueva de competir que deje de lado la ventaja competitiva francesa. Bienvenida la Blitzkrieg.
Cambio reactivo y cambio positivo
No todos los cambios son iguales. Está el cambio reactivo, el obligado por las circunstancias, por el fracaso usualmente. Es el de 1914, ambos ejércitos fracasan en su estrategia móvil y deciden enterrarse y combatir atrincherados. No tiene mérito, no hay ni siquiera creatividad. Se hace lo que se puede y dentro de lo que se tiene al alcance. Mejor es el cambio proactivo. El de los alemanes en 1871 y 1940. Hay que hacer algo diferente, pensado, con tiempo por delante, cuando incluso la necesidad no es imperiosa a simple vista.
Cambiar cuesta siempre. Casi nunca cambiamos, aunque nos guste pensar lo contrario.
Cambiar cuesta siempre. Casi nunca cambiamos, aunque nos guste pensar lo contrario. Más aún, si nos está yendo bien me animo a decir que el cambio de estrategia es casi imposible. Lo podemos ver en las vicisitudes de algunos protagonistas de la breve historia que contamos. Charles de Gaulle era un oficial francés joven que combatió en la guerra del 14. Pese a la victoria se sentía incómodo con las conclusiones. Se daba cuenta de que la próxima guerra sería diferente. Observaba los cambios tecnológicos a su alrededor y concluía que había que cambiar la forma de competir. Escribió un libro en el cual presentaba la nueva estrategia para el ejército francés basada en la movilidad y en los carros blindados. Su propuesta fue despreciada por sus jefes. La razón, muy lógica. Estaba cuestionando los fundamentos del éxito actual, el de los generales que habiendo vencido en el 14 y que en ese momento estaban al frente del ejército eran padres y beneficiarios. Pobre de Gaulle, no le prestaron ni atención. En realidad, se rieron de él y lo marginaron. Cerca de allí, en Alemania también había un oficial joven, Heinz Guderian. Más o menos la misma historia y edad que el francés. Su conclusión, la misma. Incluso tradujo el libro de de Gaulle al alemán. Pero el resultado fue diferente. Cuando presentó su propio libro a sus mandos la reacción fue favorable. No había en las altas jerarquías generales victoriosos. No se enfrentaba a un conjunto de “ejecutivos” que defendían a capa y espada las claves de un éxito que no veían razón de cambiar.
Una tarea compleja
Crear y mantener una cultura de cambio en una organización exitosa es muy complejo. El éxito conspira contra ello. Ejecutivos y gerentes que han triunfado haciendo A no quieren saber nada de arriesgar haciendo B cuando A aún permite el ordeñe. Además, quizá ni siquiera sepan hacer B, o peor aún, ni siquiera entiendan que B es mejor que A. Pero el que está en la vereda de enfrente, con el éxito esquivo y cansado de hocicar, trabaja denodadamente buscando esa estrategia tipo B que le permita prevalecer. Quizá lo logre, para un tiempo después comenzar a correr el riesgo de un nuevo conjunto de reglas de juego a manos de un nuevo competidor que ha apostado el cambio para alcanzar el liderazgo al que aspira.
Si deseamos establecer una cultura abierta al cambio, no habrá más remedio que crear instrumentos que obliguen a los miembros de la organización a hacerlo.
Si como directivos deseamos establecer una cultura abierta al cambio, incluso en circunstancias de éxito, no habrá más remedio que crear instrumentos que obliguen a los miembros de la organización a hacerlo, que les impida exacerbar la estrategia verticalizando el éxito actual y la eficiencia de corto plazo a costa del que se podría obtener mañana. Se trata de crear las condiciones para que impere una cultura de “cambio estructural”. Lo que tendrá que ser tema para otro artículo. Con lo escrito aquí me conformo con que preste atención a los riesgos que el éxito actual significa para una cultura innovadora y creativa.