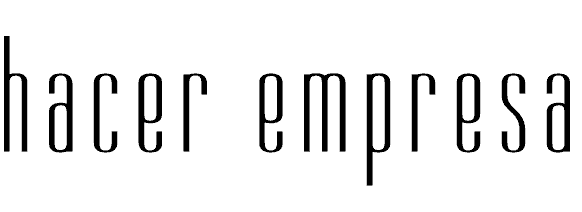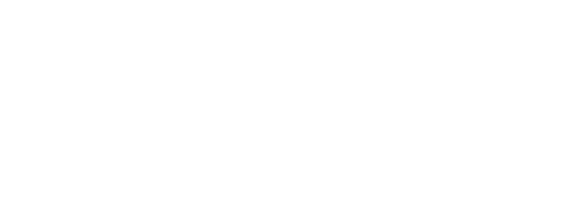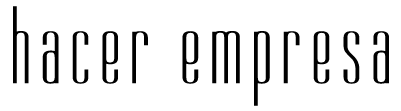Efectos secundarios de una pandemia
Escribo estas líneas el 19 de marzo, cuando el COVID-19 aún sigue creciendo. Todavía no se han tomado las medidas más radicales, pero ya nos ha llevado a guarecernos en nuestras casas, provocando una dispersión física y un aislamiento paradójicamente compatibles con estar todos pensando y hablando de lo mismo.
A fines de febrero The Lancet publicó un trabajo importante sobre los efectos de las cuarentenas: “The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence”. Analiza las epidemias de SARS en 2003 en China y en Canadá, y las que hubo en África del Este durante el ébola. DeEl estudio resulta que hay tres efectos comunes de los que no se suele hablar y que no son superables con ejercicios de higiene psicológica: el miedo, el estigma y el sentido de culpa.
El virus nos golpea con la sensación de que somos vulnerables, porque ni nuestras costumbres ni nuestros sistemas sanitarios estaban preparados para algo así, en un siglo en que pensábamos que lo tecnológico iba a estar muy por encima de lo biológico.
Es algo nuevo para esta generación. En nuestro país llevamos ya varias décadas en democracia y sin conflictos violentos. Ha habido desastres meteorológicos, más o menos graves, pero bastante localizados y con relativamente pocos fallecidos. Y ahora nos encontrarnos con una pandemia que está afectando a todo el país, a todas las personas que tenemos alrededor. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, existe un miedo generalizado.
En un siglo en que pensábamos que lo tecnológico iba a estar muy por encima de lo biológico, ni nuestras costumbres ni nuestros sistemas sanitarios estaban preparados para algo así.
El miedo ha sido siempre normal: peligros inminentes de guerras, enfermedades que tenían poca curación, fallecimientos a los 70 años como media. Pero no había un miedo generalizado, porque esos riesgos eran más o menos previsibles y se organizaban las cosas contando con ello. En nuestra sociedad del bienestar nos creíamos que todo lo que ocurría estaba en nuestras manos, estaba controlado.
Pero, además, el mal del virus —como todo mal— genera no solo miedo, sino también la necesidad de encontrar un culpable: los chinos y su costumbre de comer animales salvajes, la globalización, la falta de previsión y de coordinación del gobierno, la negligencia de una persona al concurrir a una fiesta numerosa. A mediados de marzo todavía no tenemos datos suficientes para hacer una descomposición analítica de la cadena de errores que ha provocado la aparición de la pandemia. Pero esos datos y ese análisis siempre estarán por detrás del tremendo desafío que supone encarar el dolor, el sufrimiento y la muerte. El estigma de buscar un responsable no es otra cosa que el recurso al chivo expiatorio de los antiguos sacrificios. Manifiesta la tendencia universal a descargar en una víctima de recambio la violencia acumulada, cuando lo supuestamente razonable es una descomposición casi infinita de causas.
El artículo de The Lancet señalaba que el tercero de los efectos secundarios de las cuarentenas puede ser el sentido de culpa: pensar en la eventual responsabilidad que se he tenido en la propagación de la enfermedad, porque no tomé precauciones a tiempo, porque no me di cuenta con contundencia del peligro. La responsabilidad por negligencia se eleva por una escalera de remordimientos que Fernando Savater llama “el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad, es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción con lo que de veras queremos como seres humanos”. Esta es la gran vulnerabilidad que tiene que ser vencida. Porque creíamos que era fácil vivir conforme a una ética del “no hacer daño”. Ahora descubrimos que podemos haber hecho un daño. No hemos podido/querido elegir lo que más convenía a la sociedad y, a largo plazo, a nosotros mismos. ¿Todavía es posible la alegría cuando hay un sentimiento de culpa? Necesitamos una mano que nos saque del laberinto analítico de las posibles negligencias y omisiones. En este sentido, la fe nos ayuda porque, junto con el reconocimiento de haber sido negligentes u omisos, nos sabemos bajo la mirada misericordiosa de Dios. El sentido de culpa es un indicio de que ha habido eso que la tradición judeo-cristiana llama deseo de expiación y es el primer paso para recuperar la paz.
El mal del virus —como todo mal— genera no solo miedo, sino también la necesidad de encontrar un culpable.
En el fondo de estas consecuencias psicológicas está el miedo a la muerte. Hace un siglo, o incluso menos, la gente, en cualquier parte del mundo, estaba familiarizada con la posibilidad de la muerte. Había menos medios sanitarios para solucionar enfermedades, había guerras, etc. Se tenía conciencia real y cercana de la muerte. Ahora parece como si fuera algo inadmisible. Es frecuente que, cuando fallece una persona de 80 años, se llegue a decir “pero si solo tenía…”.
El problema más importante de nuestra sociedad es que se ha perdido el sentido de la vida y, por lo tanto, la cercanía con la muerte. La secularización (la pérdida del sentido de lo sagrado) nos ha llevado a olvidar que no somos inmortales, que estamos en esta tierra de paso… ¿Para qué? Buena pregunta: la fundamental. La fe cristiana ayuda a dar un sentido a la vida y responde que estamos unos años (70, 80, los que sean) para merecernos la eternidad. La muerte es el final de nuestro esfuerzo por llegar al cielo.
Hace un siglo, o incluso menos, la gente estaba familiarizada con la posibilidad de la muerte. Ahora parece como si fuera algo inadmisible.
Entonces, con esta perspectiva, se puede entender que esa persona querida fallecida ha llegado a su meta y estará gozando de Dios, y nos ayuda a mitigar los efectos secundarios como el miedo, el estigma y el sentido de culpa.
Siempre nos tranquiliza saber que Dios es un Padre que quiere que todos nos salvemos, y nos da los medios para conseguirlo. Sin duda, aun viviendo con esta esperanza de una vida eterna, hay siempre un sentimiento de tragedia por la pérdida de los seres queridos. Pero, aun en estos casos dolorosos, no se puede perder de vista que la muerte es un paso para lo que estamos llamados: la inmensa felicidad del cielo.
Por todo esto, un momento trágico como el que estamos viviendo nos lleva a redescubrir nuestra humanidad limitada, nuestros sentimientos, el valor de la ayuda mutua y, si reflexionamos bien, el sentido de la vida.