
El arte de perdonar
Diciembre es un mes de balances y de propósitos. Al echar una mirada al año transcurrido encontraremos luces y sombras, rosas y espinas. Quizá algunos dolores fueron causados por personas que nos hicieron daño, y corremos el riesgo de fomentar cierto deseo de venganza, de “pasar factura”. Cuando llega ese sentimiento, es bueno tener presente un consejo de Henri Lacordaire (1802-1861): “¿Quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona”.
Desde el punto de vista psicológico, el Dr. Richard Fitzgibbons (director del Institute for Marital Healing, Philadelphia) explica que hay tres formas básicas de aplacar la ira ante una humillación o una ofensa: a) negación; b) expresar el enojo de diversas maneras; c) perdonar. Fitzgibbons y otros psiquiatras y psicólogos aplican una terapia que lleva al paciente a perdonar; y consiguen resultados muy positivos.
Si ofendemos a los que nos ofendieron o si hablamos mal de los que hablaron mal de nosotros, en el fondo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No se trata de negar la ofensa, sino de actuar con libertad: renuncio a la venganza y a gastar mis energías en enojos, desesperación y nerviosismo. Cuando le digo sinceramente a alguien “te perdono”, estoy respondiendo a un mal que me hizo, pero —sobre todo— estoy llevando a cabo un auténtico acto de libertad, porque no olvido la injusticia, sino que renuncio a causarle un mal al otro. No estoy disimulando el daño que me hizo esa persona. No me da lo mismo que haya mentido o me haya utilizado como un medio para un fin suyo egoísta: eso sería ingenuo. La indignación es lógica e incluso necesaria algunas veces: porque si no quiero ver una herida, no voy a poder sanarla. Todo dolor negado regresará después por otra puerta o por una ventana; y puede ser la causa de heridas duraderas y de que una persona se vuelva agria, obsesiva, nerviosa, que rechace la amistad, etc.
Si ofendemos a los que nos ofendieron o si hablamos mal de los que hablaron mal de nosotros, en el fondo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos.
Con el acto de perdonar pongo punto final al círculo vicioso del “ojo por ojo, diente por diente”; libero al otro, pero sobre todo me libero a mí mismo de mis enojos y rencores. No “re-acciono” de modo automático; dejo de “darme manija” y pongo un nuevo punto de comienzo. Max Scheler sostenía: “Una persona resentida se intoxica a sí misma”; y un refrán chino advierte: “El que busca venganza debe excavar dos fosas”. Las heridas no sanadas y superadas reducen mucho nuestra libertad y dan origen a reacciones desproporcionadas que hieren a los demás y construyen un ambiente hostil en la familia o en el trabajo. Descubrir las heridas y limpiarlas es difícil, a veces extremadamente difícil. Una cosa es renunciar a la venganza y otra es renunciar al dolor: el auténtico perdón, aunque está unido a vivencias afectivas, no es un sentimiento, un afecto, sino un acto de la voluntad: quiero perdonar, incluso sufriendo. Y entonces ese dolor pierde su amargura y, poco a poco, puede ir desapareciendo.
¿Qué se requiere para perdonar? En primer lugar, algo básico que olvidamos frecuentemente: no identificar a la persona con su ofensa, con el daño que me causó, porque todo ser humano es más grande que su culpa. En segundo lugar, especialmente cuando se trata de personas cercanas: quererlas de verdad. La palabra “perdonar” deriva del latín, donde el prefijo “per” intensifica al verbo que acompaña, en este caso “donar”. Perdonar es donar mucho, dar y darse generosamente. Como dice Werner Bergengruen, un poeta báltico alemán (1892-1964): “El amor se prueba en la fidelidad y se completa, se perfecciona, en el perdón”.
Con el acto de perdonar pongo punto final al círculo vicioso del “ojo por ojo, diente por diente”; libero al otro, pero sobre todo me libero a mí mismo de mis enojos y rencores.
Evidentemente en las relaciones laborales, educativas, con los hijos, hay que exigir; pero sin olvidar que todos somos débiles y nos equivocamos: “El justo cae siete veces, y vuelve a levantarse” (Proverbios 24, 16). Una regla básica del buen gobierno y en la educación es dar confianza a las personas, animar a ser mejores, transmitir la seguridad de que hay mucho bueno dentro de ellos, a pesar de las equivocaciones, seguir un dicho popular: “Si quiero que el otro sea bueno, tengo que tratarlo como si ya lo fuese”.
¿Y si el otro no está arrepentido? Obviamente, es más fácil perdonar cuando el otro pide perdón. Pero muchas veces hay que darse cuenta de que esa persona puede tener un bloqueo que le impide admitir su culpabilidad. Es más, la misma ofuscación le impide calibrar las consecuencias de lo que hace. Antes de morir en la Cruz, Jesús rezó: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Jesús estaba muriendo también por sus verdugos. Por eso el perdón verdadero es sin condición… al igual que el amor auténtico. Es decirle al otro: “Te perdono porque te quiero, a pesar de todo”. Lo que no quiere decir que voy a dejar que siga haciendo lo mismo. Por eso, a veces se puede perdonar sin que el otro se entere mucho.
Para que sea auténtica la oferta de perdón, hay que evitar que tenga una finalidad o forma de acusación: querer demostrar que soy superior, que tengo razón o que soy generoso. En estos casos falta la necesaria humildad para buscar la reconciliación, que casi siempre es un bien superior a tener razón. Por esto, a veces es mejor esperar a que se serenen las cosas y tener una conversación tranquila, dando a conocer mi punto de vista y, sobre todo, escuchar atentamente los argumentos del otro, tratar de ver el mundo con su perspectiva, “cambiar de silla” mentalmente. Perdonar es un acto de poder, de fuerza… interior; no de voluntad de dominio. Para que sea eficaz el perdón hay que evitar la menor apariencia de “superioridad moral”, que no existe; al menos no podemos juzgar el corazón del otro. Si insistimos en que somos irreprochables, no ofreceremos realmente el perdón.
Para que sea auténtica la oferta de perdón, hay que evitar que tenga una finalidad o forma de acusación: querer demostrar que soy superior, que tengo razón o que soy generoso.
En el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, pedimos a Dios —ojalá que con corazón sincero— “perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. El papa Francisco escribió hace cinco años: “Tantas veces nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. Entonces, poder culpar a otros se convierte en un falso alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo, saber convivir con las propias limitaciones, e incluso perdonarse, para poder tener esa misma actitud con los demás. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula” (Ex. Ap. Amoris Laetitia, nn. 107-108).
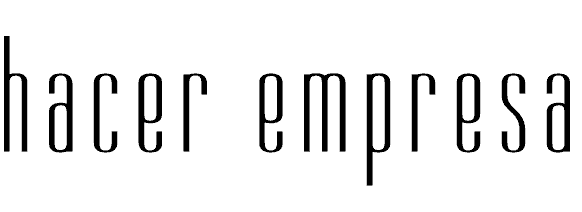
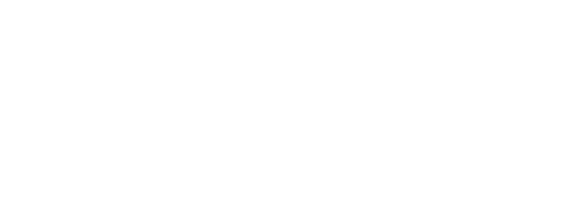
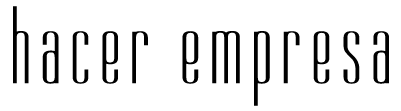

Pablo Santiago Hubner Varela
Muy bien escrito y válido para cristianos e incluso no cristianos. Al menos para que entiendan la conexión de Jesús como ser humano en su faz no divina.